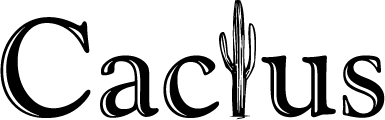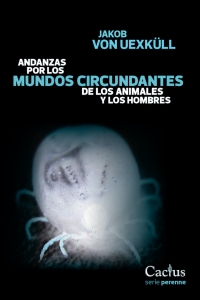A, de "artistas" ¿Bestia como un pintor?
Un fragmento de ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?, de Vinciane Despret
“Bestia como un pintor”. Este proverbio francés se remonta al menos al tiempo de la vida de bohemio de Murger, alrededor de 1880, y se emplea siempre como chanza en las discusiones. ¿Por qué el artista debería ser considerado menos inteligente que un Fulano de Tal?
Marcel Duchamp, “¿Debe el artista ir a la universidad?”
¿Se puede pintar con un pincel atado a la punta de la cola? El célebre cuadro Caída del sol sobre el Adriático, presentado en el Salón de los Independientes en 1910, ofrece una respuesta a esta pregunta. Es obra de Joachim-Raphaël Boronali, y será su único cuadro. En realidad, Boronali se llamaba Lolo. Y era un asno.
En estos últimos años, y bajo la influencia de la difusión de sus obras en las redes, numerosos animales han resucitado un viejo debate: ¿se les puede otorgar el estatus de artistas? La idea de que los animales puedan crear o participar en obras no es nueva –dejemos de lado a Boronali; el experimento, más bien bromista, no pretendía realmente plantear esta pregunta–. No obstante, desde hace mucho tiempo, para bien y para mal, no son pocos los animales que colaboraron en los espectáculos más diversos, lo cual llevó a algunos domadores a reconocerlos como artistas de pleno derecho. Si uno se atiene a las obras pictóricas, los candidatos son hoy en día numerosos, aunque impetuosamente discutidos.
En los años sesenta, Congo, el chimpancé del célebre zoólogo Desmond Morris, abre la polémica con sus pinturas de impresionismo abstracto. Congo –fallecido en 1964– hizo escuela, y hoy se puede asistir en el zoológico de Niteroi –una ciudad que mira a la de Río, desde el otro lado de la bahía– a la demostración cotidiana de Jimmy, un chimpancé que se aburría hasta que su cuidador tuvo la idea de darle pintura. Más célebre que Jimmy, y sobre todo más metido en el mercado del arte, encontraremos al caballo Cholla, que pinta con su boca obras abstractas. En lo que respecta a Cheddar de Tillamook, es un Jack Russel americano que ejecuta sus performances en público, gracias a un dispositivo que se articula bien con sus hábitos de perro ratero (y sobre todo nervioso): su amo cubre un lienzo blanco con un carbónico liso, impregnado con color sobre su cara interna, al cual el perro ataca a zarpazos y dentelladas. Mientras el perro ejecuta su obra, una orquesta de jazz acompaña la performance. Al término de una decena de minutos de encarnizamiento –por parte del perro–, el amo vuelve a tomar el lienzo y lo descubre. Aparece entonces una figura hecha de trazos nerviosos y concentrados sobre uno o dos espacios del cuadro. Los videos de estas performances circulan en las redes. Uno debe reconocer, sin juzgar el resultado, que puede plantearse la pregunta por la auténtica intención en lo que respecta a producir la obra. ¿Pero es la pregunta correcta?
Más convincente en este aspecto es, a primera vista, la experiencia llevada a cabo con elefantes en el norte de Tailandia. Desde que la ley tailandesa prohibió el transporte de madera con elefantes, éstos se encontraron desempleados. Incapaces de volver a la naturaleza, han sido acogidos en reservas. Entre los videos que circulan en la Web, los más populares fueron filmados en el Maetang Elephant Park, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Chiang Mai. Muestran un elefante que realiza lo que los autores de las películas llamaron un autorretrato, en este caso un elefante muy estilizado que tiene una flor en la trompa. Queda por elucidar qué autoriza a los comentaristas a bautizar “autorretrato” a ese lienzo: ¿un extraterrestre que asistiera al trabajo de un hombre dibujando de memoria el retrato de un hombre, también estaría tentado a hablar de autorretrato? En el caso de nuestros comentaristas, ¿se trata de una dificultad para el reconocimiento de las individualidades o de un viejo reflejo? Yo me inclinaría por la hipótesis del reflejo. El hecho de que cuando un elefante pinta un elefante, esto se perciba automáticamente como un autorretrato, se debe sin duda a esa extraña convicción según la cual todos los elefantes son sustituibles entre sí. La identidad de los animales se reduce a menudo a su pertenencia a la especie.
Al observar las imágenes de este elefante trabajando, uno no puede evitar quedar perturbado: la precisión, la exactitud, la atención sostenida del animal en lo que hace, todo parece reunir las condiciones mismas de lo que sería una forma de intencionalidad artística. Pero si uno indaga más, si se interesa por la manera en que el dispositivo está montado, puede leer que ese trabajo es el resultado de años de aprendizaje, que los elefantes tuvieron primero que aprender a dibujar sobre bocetos hechos por los humanos, y que son esos mismos bocetos lo que reproducen incansablemente. Pensándolo bien, lo contrario hubiera sido sorprendente.
Desmond Morris se interesó también en el caso de estos elefantes pintores. Aprovechando un viaje al sur de Tailandia, decide ir a ver más de cerca. La duración de su estadía no le permite dirigirse al Norte, a la reserva de la región de Chiang Mai que hizo célebres a los elefantes artistas, pero un espectáculo similar se ofrece en el parque de diversiones Nong Nooch Tropical Garden. Esto es lo que escribe al final de la performance: “Para la mayoría de los miembros de la asistencia, lo que han visto les parece casi milagroso. Los elefantes deben ser casi humanos, desde el punto de vista de su inteligencia, si pueden pintar imágenes de flores y de árboles de esa manera. Pero a lo que la audiencia no presta atención, es a los gestos de los cornacas cuando sus animales están trabajando”. Pues, continúa, si se mira atentamente, se ve que a cada trazo que dibuja su elefante, el cornaca le toca la oreja, de arriba hacia abajo para las líneas verticales, hacia el costado para las horizontales. Así, concluye Morris, “tristemente, el dibujo que ejecuta el elefante no es suyo, sino del hombre. No hay intención elefantina, creatividad, solo una copia dócil”.
Eso es lo que se llama un aguafiestas. Siempre me sorprende ver el celo con el que algunos científicos se abalanzan para asumir ese rol, y el heroísmo admirable con el que asumen el triste deber de dar las malas noticias –a menos que solo se trate del orgullo viril de los que no se dejan agarrar allí donde todos serán embaucados–. Por cierto, lo único que se agua en esta historia es la alegría, como en todas aquellas historias en que los científicos se consagran a la causa de este tipo de verdad que debería abrirnos los ojos: el reconocible aroma del “no es que…” signa la cruzada del desencantamiento. Pero este desencantamiento solo se opera al precio de un burdo (y quizás no muy honesto) malentendido sobre lo que encanta, sobre lo que provoca alegría. Este malentendido solo se sostiene en la creencia de que las personas creen de manera ingenua en el milagro. En otros términos, solo malinterpretando el encantamiento se puede desencantar tan fácilmente.
Pues efectivamente hay algo encantador en las representaciones que se le proponen al público. Pero este encantamiento no concierne al registro en el cual lo sitúa Desmond Morris. Hay algo que depende más bien del orden de una cierta gracia, una gracia perceptible en los videos y de manera más sensible todavía cuando se tiene la oportunidad de estar en el público –oportunidad que tuve poco después de haber redactado un primer borrador de estas páginas–.
Este encantamiento surge de la atención sostenida del animal, de cada uno de los trazos dibujados por esa trompa, sobrios, precisos y decididos, que se detienen sin embargo, en ciertos momentos, en algunos segundos de vacilación, ofreciendo una sutil mezcla de afirmación y de cautela. El animal, se dirá, está en lo suyo. Pero este encantamiento aflora, sobre todo, en la gracia del acuerdo entre los seres. Se debe a lo que logran personas y animales que trabajan juntos y que parecen felices –diría incluso orgullosos– de hacerlo, y esa gracia es la que reconoce y aplaude el público que se encanta. El hecho de que haya o no haya “truco de adiestramiento”, como el hecho de que se indique al elefante el sentido del trazo que debe dibujarse, no es lo importante para quienes asisten al espectáculo. A estas personas les interesa que aquello que está desarrollándose permanezca deliberadamente indeterminado, que la perplejidad pueda mantenerse –ya sea requerida o libremente permitida–. Ninguna respuesta tiene el poder de dictaminar el sentido de lo que se está produciendo. Y esta perplejidad misma, semejante a la que podemos cultivar ante un espectáculo de magia, forma parte de lo que nos vuelve sensibles a la gracia y al encantamiento.
No me perderé por lo tanto en la polémica, afirmando que en el espectáculo de Maetang, contrariamente al de Nong Nooch, los cornacas no tocan las orejas de sus elefantes –por cierto, me habría resultado muy difícil afirmarlo, si no hubiera estado revisando las fotos que tomé–. Esto tiene muy poca importancia en la medida en que cualquier aguafiestas podría entonces replicarme que debe haber otro truco, diferente de una reserva a otra, al cual evidentemente no le presté atención. ¿Quizás debe uno contentarse con decir que los elefantes del Sur, contrariamente a los del Norte, necesitan que les acaricien las orejas para pintar? ¿O que algunos elefantes pintan con sus orejas –como se dice, tanto de los elefantes del Sur, como de los del Norte, e incluso de los de África, que escuchan con la planta de sus pies–?
Entonces, la tristeza que evoca Desmond Morris con su “tristemente, el dibujo que ejecuta el elefante no es suyo”, es una tristeza cuyo ofrecimiento, generosamente emancipador, yo rechazo. Por supuesto que el dibujo del elefante no es suyo. ¿Quién lo dudaría?
Truco o aprendizaje dócil a través de los cuales el elefante no haría más que volver a copiar lo que se le enseñó, se vuelve siempre al mismo problema, el del “actuar por sí mismo”. He aprendido a desconfiar de la manera en que se plantea este problema. He constatado, a lo largo de todas mis investigaciones, que los animales son sospechados, mucho más rápidamente que los humanos, de falta de autonomía. Las manifestaciones de esta sospecha abundan, sobre todo cuando se trata de conductas que han sido consideradas durante mucho tiempo como garantes de lo propio del hombre, ya sean los comportamientos culturales, e incluso, recientemente, la actitud muy sorprendente de duelo que se ha observado entre un grupo de chimpancés frente a la muerte de una congénere particularmente amada, en una reserva de Camerún. Como ese comportamiento había sido provocado por una iniciativa de los cuidadores, que habían querido mostrarle a sus allegados el cuerpo de la difunta, las críticas no tardaron en llegar: no es realmente duelo, los chimpancés tendrían que haberlo manifestado espontáneamente, “solos” de algún modo. Como si nuestras propias penas ante la muerte las hubiéramos creado solos, y como si devenir pintor o artista no pasara por el aprendizaje de los gestos de aquellos que nos precedieron, e incluso por la recuperación, una y otra vez, de los temas que se han creado antes de nosotros y cuyo relevo asegura cada artista.
Desde luego que el problema es mucho más complicado. Pero la manera de plantearlo en términos de “o bien… o bien” no ofrece ninguna oportunidad de complicarlo ni de volverlo interesante.
Entre las situaciones consideradas, se pone de manifiesto que aquello que aquí hace obra no depende de la acción de un solo ser, sea humano (como algunos afirman, “todo depende de las intenciones del humano”) o sea animal (él es el autor de la obra). Lidiamos con agenciamientos complicados: se trata en cada caso de una composición que “hace” un agenciamiento intencional, un agenciamiento que se inscribe en redes de ecologías heterogéneas, mezclando –para retomar el caso de los elefantes– reservas, cuidadores, turistas asombrados que tomarán fotos que harán circular en la Web y que llevarán las obras a sus países, ong que venden esas mismas obras en beneficio de los elefantes, elefantes desempleados como consecuencia de la ley que ha prohibido el trabajo de transporte de madera…
No puedo entonces tomar la decisión de responder a la cuestión de saber si los animales son artistas en un sentido cercano o alejado al nuestro. Elegiría, en cambio, hablar de éxito. Optaría entonces por los términos que se le propusieron o se le impusieron a mi escritura en estas páginas: bestias y hombres obran juntos. Y lo hacen en la gracia y la alegría de la obra por hacer. Si me dejo convocar por estos términos, es porque tengo la sensación de que están en condiciones de volvernos sensibles a esa gracia y a cada acontecimiento que ella logra. ¿No es finalmente lo que importa? Acoger maneras de decir, de describir y de contar que nos hagan responder, de manera sensible, a esos acontecimientos.